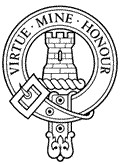domingo, 11 de septiembre de 2011
Ascensor
En mi condición de una de las ciento veinte mil especies de dípteros clasificadas a la fecha, que viene a ser algo así como un casi día primaveral del siglo veintiuno de la era humana (y esto lo digo con conocimiento de causa, porque aún sin saber leer ni escribir, puedo intuir muchas cosas), ayer por la tardecita tucumana quedé atrapado en un elevador al que había entrado mientras me relamía en un bouquet de orquídeas que un botones llevaba probablemente a una bella dama alojada en el hotel de enfrente. Pero para mi desgracia, me confundí con el espejo y allá fueron mis patas a meterse donde nadie las había llamado y cuando me di cuenta, las puertas corredizas de acero inoxidable hicieron de barrotes a lo que fue para mí una prisión transitoria.
En el encierro me pregunté si había hecho bien, aunque ya estoy más convencido de que esa temporaria prisión y este calor que se me hace soportable ahora que estoy libre nuevamente mirando desde la plaza 9 de julio cómo pasan los colectivos, fue bastante mejor que lo que me esperaba en Mendoza porque, a lo sumo, tendré que soportar este calorcito un par de días más: mi vida es muy corta pero aún siendo corta, no puedo evitar la necesidad biológica de dejar descendencia en algún lado de este planeta.
Allá en mis pagos del desierto mendocino tuve el gusto o disgusto, todavía no lo sé y seguramente no lo sabré nunca, de conocerla a ella y sentí una extraña satisfacción al molestarla sobrevolando con mi zumbido los micrófonos cisnes que ella tanto toquetea, el día que inauguró la puta planta: ese día me sentí un artista cuando los altoparlantes reprodujeron la música que yo mismo generaba para los oídos de tantos que se aprestaban allí (que no sé de dónde los sacaron en este desierto), que estaban allí para escucharla a ella o por necesidad, pero jamás para enterarse de la melodía que puedo desplegar: terminaron escuchando una sinfonía a todo volumen compuesta únicamente por el batido de mis alas (nosotros también podemos manifestar). Sé fehacientemente que no fue suya la idea de desarrollar esta bioplanta (me refiero a ella), pero vi en sus ojos un dejo de odio y de menoscabo hacia lo masculino o tal vez a todo; hasta me parece que tiene complejo de ser mujer, digo por como habla, yo qué sé, tanto no las entiendo (a las mujeres pero tampoco a los hombres, pero ellas pican con fatalidad y despiertan en mí una curiosidad irresistible); pero como a ella, la presidenta de los argentinos y argentinas, tanto no la conozco, mejor me callo y sigo ocupándome de mí para no preocuparme por asuntos en los que nula intervención puedo forjar.
Hoy me cuestiono si no debí quedarme allá por Mendoza a ver si nosotros, los ceratitis capitatas unidos, podíamos evitar este futuro sin descendencia todo gracias a la nueva moda de preservar el ambiente en la que hoy se zambullen los seres humanos (la desaparición de moscas como yo, parece que no afecta al medio ambiente) y no es que no sea solidario, tal vez lo que operó en mi fue el sentido de supervivencia, no es que me disculpe, pero fue más fuerte que cualquier sentimiento colectivo, muchísimo más fuerte, así que cuando vi la puerta abierta de la camioneta de los ingenieros me dije esta es la mía y allá fui para escabullir a esa nueva fatalidad.
Evité que me pasaran a mejor vida innumerables veces mientras recorríamos el camino a la ciudad de Mendoza (en eso soy un experto) pero después de un rato dentro de la doble cabina, comprendí que lo mejor era resistir la tentación de sobrevolar las cuatro cabezas cuando un olor ácido o dulzón me atraía porque esquivar tanto manotazo estaba produciendo un cierto cansancio en mí y el próximo podía ser definitivamente un zarpazo mortuorio. Entonces, me pegué al techo de felpa y desde allí arriba escuché bien en detalle el asunto este de la bioplanta que comparto con quien quiera enterarse de que ahí adentro, en unos diecisiete mil metros cuadrados, dijo el ingeniero más rechoncho cuyo perfume a sudor fue el que más agrado me causó, piensan producir trescientos millones de insectos estériles por semana y que todo eso no termina sólo en Mendoza, ya que van a proveer de moscas masculinas estériles a La Rioja, la Patagonia y hasta exportarlas a España y Australia. ¿Se imaginan? Catorce mil cuatrocientos millones de moscos inútiles al año. ¿No me creen? Claro, puedo comprender a quienes leen que para ellos una mosca masculina como yo pueda no tener credibilidad hablando sobre manipulaciones genéticas… entonces busquen en la red y verán que todo esto no es una fantochada mía, verán que todo esto es real. Real e injusto, vale aclarar, injusto para nosotros las moscas del mediterráneo, como nos dicen vulgarmente. Pero porqué los hombres habrían de preocuparse por la justicia hacia un miserable insecto como yo, si entre ellos no la profesan desde hace bastante tiempo, ¿no? Ahora que digo esto, me autoconvenzo de que tal vez, no estoy muy seguro de nada, no hice tan mal al dejar en Mendoza a mis congéneres; nuestro destino era inevitable.
La cosa es así: nuestras bellas féminas depositan sus huevos en las frutas; tres días más tarde, los huevos metamorfosean en larvas que se comen las frutas (y, más allá de barreras pararancelarias, el problema es que a ustedes las manzanas, peras o duraznos mordidos no les gustan porque claro, es público y notorio que son bien egoístas en esta era del individualismo). En los tiempos que corren a favor de la furia del medioambiente, matarnos con insecticidas no está bien visto o hace mal a quienes deben manipular el insecticida que no son otros que los pertenecientes al género humano. Entonces, de buenas a primeras en vez de asesinarnos a mansalva, nos cambian la genética y nosotros los moscos, no vamos a eyacular más y listo el pollo. ¿Se dan cuenta de lo terrible que sería no eyacular más en la vida, nunca más un placer transitorio, nunca más tener propia descendencia? Uno cuando se muere ni se da cuenta y tal vez por eso o porque ya estoy muy viejo para adaptarme a nuevas costumbres, prefiero la permetrina. Esta es la razón por la que decidí escapar y aquí estoy, gracias a las providencias de esta vida, en Tucumán. Resulta que uno de los ingenieros tenía que tomarse un avión a Buenos Aires, entonces, en Aeropuertos 2000 Mendoza me inmiscuí en la perrera de un perro (claro, de un perro, no iba a ser de gato si era perrera) y a mí y a mi compañero, nos pusieron en la bodega de un avión con destino a Buenos Aires. El labrador y yo no nos molestamos a pesar del poco espacio que teníamos ya que a él seguramente le habrían dado un somnífero para que soportara el ruido de las turbinas y se la pasó durmiendo todo el tiempo; yo me ubiqué en su oído y su oreja me hizo de frazada al mismo tiempo que amortiguaba los temblores propios de un avión cuando despega, vuela y aterriza. Pero resulta que el perro no iba a Buenos Aires, iba a Tucumán y nos trasbordaron con bastantes malos tratos, a otro vuelo con destino a esta ciudad. Estos son otros asuntos de los argentinos que yo me cuestiono porque no entiendo que para ir a cualquier lugar del país, haya que pasar por Buenos Aires, pero las cosas son así y yo no las puedo cambiar y como ya les dije antes, evitar el destino estéril quiso que otro destino (que espero sea fructífero) hiciera que hoy me encuentre en la plaza 9 de julio de San Miguel de Tucumán donde, por suerte, hace un calor bastante tolerable, como ya les comenté.
Mientras trato de acostumbrarme a los escenarios que flotan en el aire de las tardecitas tucumanas, las calles angostas (por cierto y para mi agrado bastante sucias), los lamparones amarillos de los lapachos, los naranjos ácidos y el hablar de la gente que a cada frase que dice termina con un ¡ah!, porque cualquier cosa que digan, la frase siempre termina igual: después de dar clases en la universidad esta tarde, ah… y la entonación es ascendente y aguda (en el ah), mientras disfruto el olor a cloaca de ciudad, agrio, acre y maloliente que, dicen por acá, es el olor que produce la quema de la caña y nadie se sorprende ni se lleva las manos a la nariz como lo harían allá en Mendoza donde este tipo de olores es más bien escaso, mientras me entretengo al mirar los tucumanos (porque siempre se aprende algo si uno observa bien y debo hacerlo bien ya que me quedan pocos días de vida), mientras pienso que la frase atribuida a Séneca “El águila no caza moscas” hoy bien podría resucitar en un video institucional cuyo título tragicómico sería “El águila no caza moscas, pero las esteriliza”, mientras hago todo esto, para lograr mi descendencia en este planeta y conquistar la eternidad, busco pareja.
La cuestión es que ayer siguiendo a una mosca muy sexy cuya belleza extraterrenal era capaz de encandilar hasta al mejor volador (como yo), me di contra las puertas de vidrio corredizas del Hotel Catalinas que queda justo enfrente a la plaza. La mosca femenina no sé muy bien adonde fue a parar, yo fui a parar al piso y gracias a una bocanada de aire que entró al lobby terminé sobre la alfombra del lado de adentro y las puertas como riéndose de mi, se cerraron en mis narices (una forma de decir, ya que no cuento con nariz sino con dos antenas que hacen de receptores olfatorios). Casi recuperado, luego de sacudirme el golpe, desparramado en el piso alfombrado para suerte de mi esqueleto, presentí las flores (otra tentación), probé mis alas batiéndolas un par de veces y constaté que aún funcionaban; luego me cepillé los ojos con las patas delanteras, hice buen foco y volé a por ellas. Me zambullí en los pistilos violáceos de la orquídea isabelia virginalis y perdí toda noción de espacio y de tiempo y si hay una tercera dimensión, también ésta. Allí estaba succionando el tan grato néctar cuando varios de mis más de dieciocho mil ojos ven otra orquídea detrás mío y la voracidad que convive en mi ser me llevó a husmear allí con el resultado espantoso de estamparme una vez más contra una superficie lisa y fría a la que con buen tino y gracias a mi excelente estado físico pude adherirme con los vellos de mis seis patas para encontrarme a mí mismo frente a frente mirándome al espejo. El observarme fue muy placentero hasta que caí en la cuenta de que la imprudencia de mi egolatría, el aturdimiento de mi petulancia y la osadía de mi vanidad, me habían condenado a una prisión a la deriva que se elevaba y descendía de la planta baja al piso 11 y no pensaba detenerse en ninguno de los pisos para abrir las puertas y despacharme a la libertad. Cuándo habrá descendido el botones, me pregunté en silencio y en el idioma nuestro que ustedes no entenderían.
Subí y bajé muchas veces, no tantas como la cantidad de ojos que tengo, pero parecieron infinitas. En esa eternidad de subidas y bajadas volví a pensar en los congéneres que dejé abandonados allá en el desierto y no pude evitar sentir el remordimiento recalcitrante y me dije a mí mismo, este encierro es tu castigo cuando, súbitamente, el ascensor comenzó a aminorar de velocidad hasta detenerse y al abrirse las puertas vi a los dos hombres con cámaras betacam al hombro y micrófonos en las manos y sentí un gran alivio espiritual pensando en que a dos vuelos de mosca estaba mi escape. Entraron al ascensor, dejaron las filmadoras en el suelo, uno de ellos apretó el botón con el número 12 y mientras las puertas terminaron por cerrarse, se miraron al espejo al unísono para finalmente darle las espaldas. ¡Me distraje! ¿Pueden creer que algo, no sé bien qué pero muy agradable, me distrajo y una vez más quedé atrapado en la compañía de estos dos tipos extraños y mi conciencia? Para mi sorpresa, el ascensor no se movió, las puertas comenzaron a abrirse y el que antes había apretado el botón del piso 12 se abalanzó contra la botonera para apretar una tecla que tiene dos triangulitos isósceles dispuestos horizontalmente cuyos vértices se juntan en el centro y las puertas comenzaron a cerrarse por segunda vez pero enloquecieron como si una fuerza extraña las hubiera embrujado obligándolas a abrirse y el mismo tipo no va y toca el botón de los triángulos otra vez y las corredizas de acero inoxidable comienzan a cerrarse pero el embrujo persistió y volvieron a abrirse y de nuevo los triángulos, y de nuevo empiezan a cerrarse hasta que veo una bota de charol negro que intercepta las corredizas mientras una peor confusión, una embriaguez contra mi propio destino al que ni siquiera aún teniendo la oportunidad podía enfrentar para escaparle, comenzó a marearme cuando en el intento de huir, al atravesar volando por entre las puertas corredizas, éstas se transformaban en una guillotina y vi mi cabeza rodando, pero cómo voy a ver mi cabeza rodando, pensé para ya tranquilizarme y caer en que todo había sido una alucinación producto del miedo atroz a la muerte, que paralizó el intento de huir que no apuré y allí quedé nuevamente encarcelado en lo que empezaba a convertirse en una nueva costumbre que imponía una sensación de seguridad y escuché la voz femenina de las botas de charol: ¿nos llevan?
A partir de ese momento, aquella sensación agradable y seductora que percibí cuando entraron los dos camarógrafos se fusionó en el ambiente y permitió dejar atrás pensamientos culposos para detenerme a divagar y ahondar sobre diferencias: no comparto las ideologías de los hombres y no comprendo a las mujeres, pero sobre éstas siento una curiosidad mezcla de intriga, atracción y deslumbramiento que me ofusca. Lo que vi y oí ayer a la tarde encarcelado en el elevador, fue extraño en serio.
Disfrutando de cierta comodidad y la tibieza que me brindaba el visor electrónico que registraba en números rojos los pisos por donde se paseaba el elevador, observé a los dos hombres con varios miles de mis ojos, con otros cientos a la mujer de las botas de charol, y con algunos otros miles a la mujer que llevaba en sus brazos una laptop encendida apoyada a la altura de su regazo. El resto jugaban con el reflejo de dos espaldas masculinas y los pechos de las mujeres en el espejo.
Apenas el elevador comenzó a elevarse, noté cierto aturdimiento en la mirada de la mujer que se encontraba a mi derecha y vi cómo arqueó sus cejas y abrió los ojos buscando la complicidad de su compañera a quien se le ensancharon un poco los ollares (todo sucedió en instantes) y comenzó a disparar una metralleta de frases que los hombres contestaron en su gran mayoría con monosílabos superpuestos. Al notar cierto rechazo en ellos hacia las dos bellezas pensé que tal vez eran gays o que tal vez, ellos como yo, no disfrutan del hablar sinsentido de las mujeres. El monólogo de la mujer con la laptop comenzó justificando la irrupción de la bota de charol pero es que hacía más de diez minutos que estábamos esperando, estos ascensores andan para el culo porque al hotel lo están remodelando y en vez de tirarlo abajo y hacerlo de nuevo se metieron en esta obra faraónica… Y tenemos que salir ya para el aeropuerto sino perdemos el avión y todavía no hicimos las valijas… ¿Son de acá? Sí, dijo uno. No, el otro. (La mujer de las botas de charol jugueteó llevándose las manos a la nariz.) ¿Vinieron a filmar la carrera? Sí, dijo uno. A entrevistar, dijo el otro. ¿Están parando en el hotel? Sí, dijo uno. No, dijo el otro. (Me costó interpretar el cuatro rojo en el espejo.) Ah… los corredores están en el hotel… en qué piso? Ni idea, dijo uno. Sexto, dijo el otro. Nosotras estamos en el quinto. Ah... bueno adiós. Nos vemos. Y dilucidé que el número rojo en el espejo era el cinco y no una ese, se abrieron las benditas puertas pero esta vez no me distraje, tal vez me dejé llevar por la curiosidad o las ganas de seguir disfrutando de esa sensación agradable, o sí me animé a despegar hacia la libertad y volé a la altura de la cabeza de la mujer con la laptop encendida que estalló en carcajadas y caminaba en eses producto de las bocanadas de risas que se le escapaban y chocaba con la otra cuyos pasos eran los propios a una fuga (que también se desternillaba y se agachaba agarrándose el estómago) y escuché:
- Qué hijos de puta, se rió apoyándose en una pared.
- Eso no es lo peor: sino son amigos, el responsable de tamaño pedo nos lo endilgó a nosotras, soltó una nueva carcajada. – Dale, vamos. –y estalló en otra risotada.
Estas palabras que oí me llevaron a vislumbrar que mi impertinencia había caído en un error o no, y comencé a extrañar ese olor tan agradable cuyo volumen se extendió a medida que el elevador ascendía inundando la transitoria cárcel, pero encontré consuelo en el apetito de curiosidad hacia las mujeres que sacié al escuchar sus próximos planes que incluían viajes con la compañía de un fotógrafo mientras las perseguí por el corredor hasta llegar a la habitación 518 y me cerraron la puerta en las narices.
Quedé zumbando ahí, a la deriva, sin ruidos ni olores de compañía más que aquella visión que insistente se dibujaba desde mi adentro, cuando ahí salieron de nuevo bellísimas (una se había echado un perfume cítrico) y recargadas de bolsos (una aún sostenía la laptop abierta en su regazo), y las perseguí volando a la altura del techo hasta las escaleras (decidieron acortar camino evitando el ascensor) pensando que ahora sí, que esta vez podía llegar a la gran ciudad. Las rueditas de sus valijas rebotaron escalón tras escalón los cinco pisos hasta que la de las botas de charol levantó un brazo haciendo un gran esfuerzo ya que cargaba en ese hombro una cartera también de charol y un maletín pesado. El hombre que estaba en el bar se puso de pie y caminando lento (no como estas dos) mientras disparaba su réflex se acercó a nosotros, traspasamos las puertas corredizas de vidrio y subimos a un remisse que esperaba con las puertas abiertas. El hombre se había ubicado en el asiento de atrás, la mujer en el asiento del acompañante pasó la laptop hacia atrás a su amiga y mientras ésta comenzó a desinvernar, hurgueteó en la cartera, bajó la ventanilla, prendió un pucho y las botas de charol se dejaron acariciar.
Me acomodé en la luneta trasera presintiendo aquello que yo aún hoy estoy buscando, y escuché: ahora te muestro la obra que tenés que fotografiar en Mendoza.
Mendoza, pensé y sentí otra vez un dejo de nostalgia que se desmoronó en forma violenta cuando, ante mis miles de ojos la imagen se desplegó a toda pantalla: allí estaban los diez y siete mil metros cuadrados desafiando mi cobardía, recordándome una vez más a mis congéneres. Tengo que encontrar pareja… Y por la ventanilla abierta, volé.
La tardecita está refrescando. Sigo buscando pareja.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)